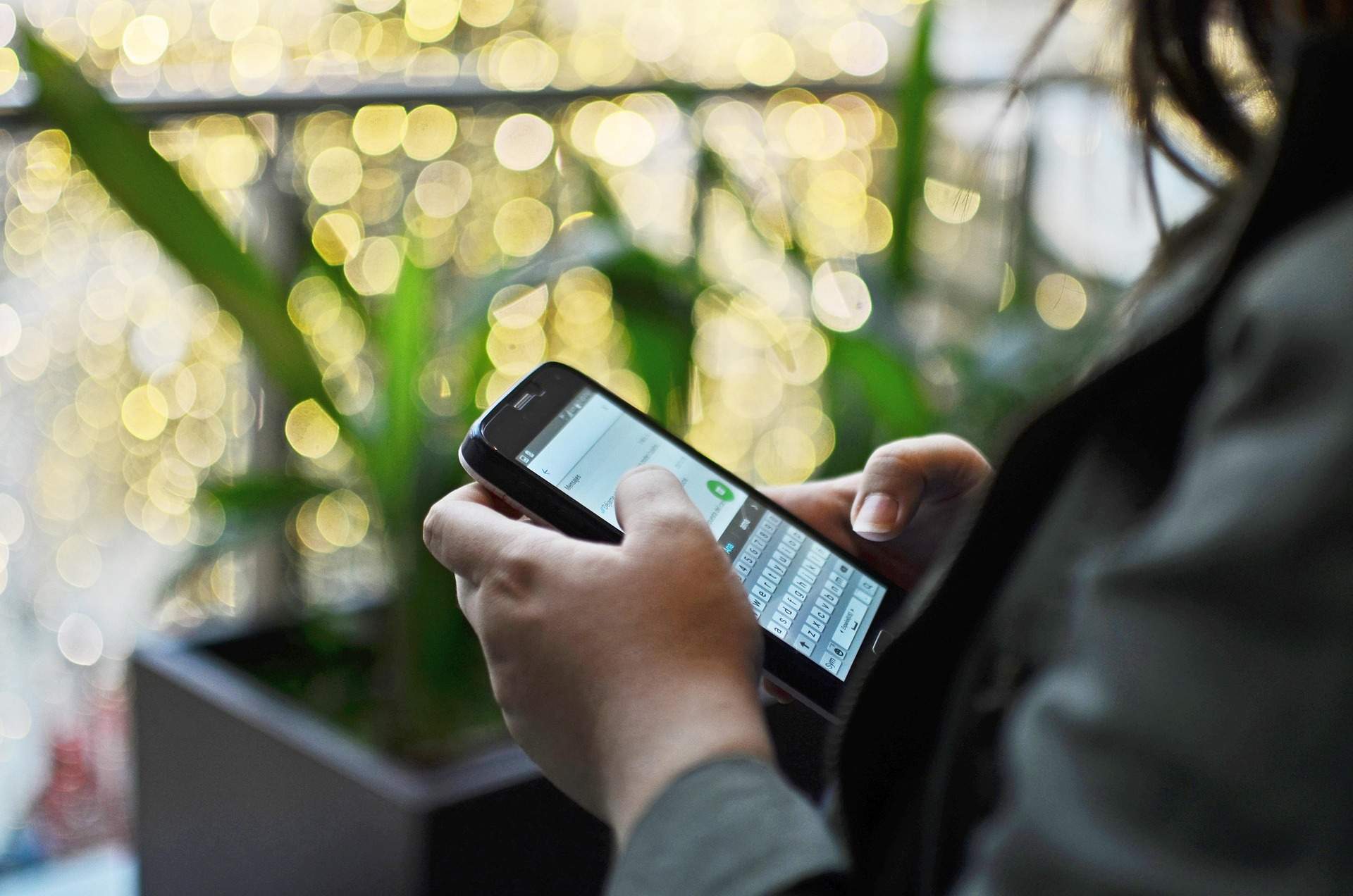Habría sido más sencillo con un jet lag definitivo. Tanta diferencia horaria de sopetón nos habría separado con un corte doloroso, pero limpio. Y nada se habría infectado. En cambio, cuando anunciaron como cada año que las agujas del reloj se adelantaban, tú empezaste a marchitarte y decir que no, que no querías cambiar nada, que ya te iba bien el horario de invierno y yo insistía (quizás insistí demasiado) en que no podíamos ir en contra de las leyes europeas.
Al principio solo era una hora. Una distancia pequeña entre dos cerebros. Las palabras que salían de mi boca tardaban más de la cuenta en llegar a tus orejas y quizás un poco distorsionadas. Y nuestros cuerpos, que antes se entendían como una coreografía luminosa, ahora se desajustaban. Nada, pequeños detalles sin importancia. Una pierna aquí, un brazo que desaparece, una mano maleducada. Entonces todavía nos hacía gracia ser torpes. Y para ser justos, acabábamos esparcidos por el parquet de casa con las respiraciones agitadas. Es verdad que podríamos haber vivido desajustados una hora arriba, una hora abajo. La mayoría de parejas lo hacen y conviven así durante décadas. Pero a medida que pasaban los días, los desajustes se convirtieron en malentendidos, y los malentendidos envenenaron los reproches.
Dejamos de reír y empezamos a detestarnos silenciosamente. Tú eras más de noches, yo solo servía al mediodía. Alguna tarde todavía guardábamos las ganas de explicarnos qué tal el trabajo y qué haríamos durante el fin de semana. ¿Pero cuántas horas de diferencia había entre nosotros? Los minutos se ensancharon. Y creímos, como una salida de emergencia, que si yo me marchaba lejos, muy lejos, nuestros relojes se sincronizarían. Estábamos convencidos de que la distancia nos colocaría, por fin, a la misma hora. Pero en esta ciudad donde nieva durante toda la primavera he conocido nuevas franjas horarias, nuevas alarmas, relojes de una precisión escalofriante, y no se puede describir cuando la puntualidad te estalla por dentro.
Dejamos de reír y empezamos a detestarnos silenciosamente
Y cuando hablamos por una pantalla y nos explicamos mentiras, yo pienso: que encuentre a alguien, que encuentre a alguien tan impuntual como él. Y cuando hablamos por una pantalla y recordamos tonterías, tú piensas: que encuentre a alguien, que encuentre a alguien tan insoportablemente preciso como ella. Por suerte, no nos lo hemos dicho nunca. Cuando es de día en esta ciudad donde llueve durante todo el verano, es de noche en este pequeño piso del Eixample donde tú por fin has conocido las horas de diferencia. Y si nunca nos encontramos por la calle y nos saludamos educados que no podamos decir nunca que juntos perdimos el tiempo.