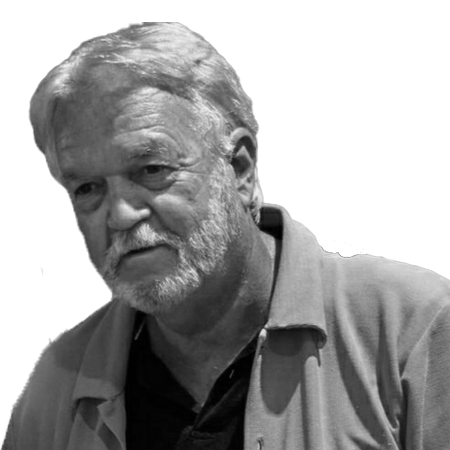Los motores necesitan lubricante para funcionar y no griparse. Los idiomas también. Pero parece que en Catalunya —y ya no digamos en el conjunto de los Països Catalans— existe una miopía con respecto a esta necesidad. Hasta que no te encuentras con gente formada en Quebec, en Flandes o en los diversos cantones suizos, no te das cuenta de que tenemos una falta de "lubricante" lingüístico terrible en nuestro país. El régimen constitucional español en el que nos hicieron entrar como a los niños de Hamelín en 1977 —¿qué podía salir mal, verdad?— era y es un marco sociolingüísticamente insostenible para la salud de los idiomas no castellanos. Lo explica magníficamente la catedrática de Derecho Constitucional de la UV, Vicenta Tasa, en sus conferencias, donde compara el estatus del catalán en Catalunya con el del flamenco en la ciudad de Bruselas, que vienen a ser muy parecidos. Señala que en la histórica capital de Flandes (y Bélgica), con su bilingüismo actual, en el que el neerlandés o flamenco es oficial —pero no obligatorio—, el conocimiento de este idioma ha bajado al 22,3% de la población (¡menos que del inglés!), con una estimación de menos de un 10% de familias que lo tienen como lengua familiar habitual. Con una inmigración masiva monitoreada por el Estado, una lengua "franca" competidora poderosísima y un régimen de no obligatoriedad e invisibilización de la lengua propia, ¿no es esta la realidad que tenemos en los territorios catalanohablantes del reino de España, con el agravante de que, además, el idioma castellano es el único obligatorio?
Ciertamente, el marco que nos ofrece España es estrechísimo. Ni el catalán es obligatorio, ni el sistema educativo está blindado, ni tenemos armas para competir con un universo mediático hostil, ni controlamos —ni, expoliados, podemos financiar— la operación de acogida a los inmigrantes que en número masivo nos llegan. Pero quizás no deberíamos culpar a Madrid de todo, sino admitir nuestra parte de culpa. ¿Alguien se acuerda de alguna ocasión en la que el Consejo Ejecutivo de la Generalitat se haya reunido en una reunión monotemática sobre la emergencia lingüística? Y si encima vemos a presidents de la Generalitat hablando de "Lérida" o proclamando que los inmigrantes no hace falta que se integren porque "ya están integrados", la magnitud de la tragedia a la que hemos llegado ya no puede extrañar a nadie. Huelga decir que una declaración de esta ciega irresponsabilidad sería impensable en boca de un presidente quebequés, flamenco o cantonal suizo.
Y ojalá que esta falta hoy de "lubricante" —y sentido de país y del más básico sentido común— no fuera más que la punta del iceberg. Las razones que han desembocado en el gran fiasco de la lengua catalana en el Principat —en el resto de Països Catalans el colonialismo de Madrid y París seguramente ha pesado proporcionalmente más— también debemos buscarlas en casa. Y aunque el MHP Jordi Pujol hiciera mucho por la lengua a través de la escuela inmersiva y TV3, se nos pone de manifiesto el gran talón de Aquiles de aquel modelo de normalización lingüística, que radicó, sin duda, en el terreno de las actitudes y, eventualmente, en la opinión pública. Porque en aquellos años 80 se implantó en la sociedad catalana una sensación de que todo estaba encauzado, de que las instituciones harían el trabajo, de que —gran tranquilidad— de la normalización ya se encargaría la Generalitat. Y sí, al principio se vieron avances y campañas de normalización. Pero en paralelo a la merma de estas campañas, la relajación que causó ha resultado mortal. Ahora que el estado de alerta por el catalán se ha percibido, encontramos en gran parte desmantelada la maquinaria que hace tiempo debería haberse puesto en marcha para prevenir y corregirlo.
¿Alguien se acuerda de alguna ocasión en la que el Consejo Ejecutivo de la Generalitat se haya reunido en una reunión monotemática sobre la emergencia lingüística?
En el País Vasco —donde tienen un idioma mucho más difícil para los neófitos—, tienen la suerte de que esta relajación no se produjo con el nuevo régimen autonómico. Sabían que la España constitucional no les traería nada bueno en este campo. Potentes agentes no han dejado de trabajar en favor del euskera, dentro y fuera del gobierno. Las ikastolas fueron en gran medida promovidas por los propios padres, hasta el punto de contribuir generosamente a su financiación y, a veces, incluso a su construcción física. En TV3 no hablan de ello, pero los cinco principales festivales regionales a favor de las ikastolas tienen la capacidad de mover a decenas de miles de personas todos los años. En cuanto a la enseñanza de adultos, la red de AEK sigue siendo el lugar donde miles de vascos aprenden o se alfabetizan en este idioma. Pero el gobierno vasco tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Ha ido creando un potente y muy bien financiado organismo de enseñanza de euskera a los adultos —HABE— mientras también hace la labor de extender el modelo D (el único válido para potenciar el euskera) en la educación, operación que también ha requerido de una constante campaña publicitaria a favor del modelo vasco, en el que los padres tienen que apuntar voluntariamente a sus hijos. El resultado es que en el País Vasco, a pesar de las dificultades, el euskera se fortalece y disfruta de una popularidad y unos recursos económicos, ideológicos y de imagen que dificultan mucho el discurso vascófobo. Una operación lingüicida como Ciudadanos sería impensable en el País Vasco hoy, estoy convencido de ello por las razones expuestas más arriba.
En Catalunya, no obstante, la historia ha sido totalmente distinta. Una historia que sí ha permitido la aparición de aberraciones ideológicas como Ciudadanos, y en menor grado, como Vox. Una historia que nos lleva a una sociedad en la que la relajación "autonómica" descrita más arriba, junto con una franca burocratización del tema, ha permitido que conceptos absurdos como "lengua impuesta", "lengua de la burguesía", "háblame en cristiano" o "el catalufo de la clase" —con las hostiles entidades que los alimentan— hayan hecho fortuna en una sociedad con, aproximadamente, la misma proporción de inmigración española que la catalana. El rechazo a la catalanidad logrado por el inefable señor Albert Rivera —por más que le asistiera la Caixa, el Sabadell y el Ibex-35— creo que hubiera sido imposible de haberse encontrado con un discurso sólido enfrente, una situación sociolingüística más musculada, más participación parental, más sensación colectiva de causa en torno a la lengua y más campañas masivas de popularización como las vascas. Tenemos una situación que solo podremos cambiar aumentando la lubricación que aportan campañas como IMPLICA’T de Plataforma per la Llengua, No Em Canviïs la Llengua i Mantinc el Català, junto con un cambio radical de actitudes, presupuestos y acción por parte de la Generalitat, consejos comarcales y ayuntamientos.